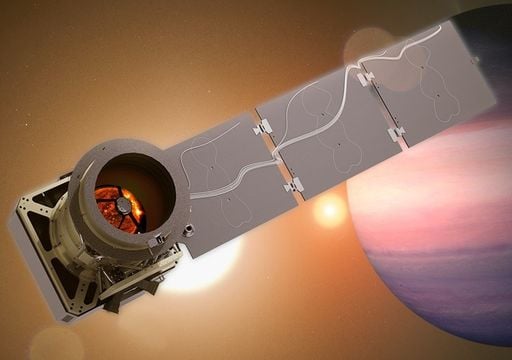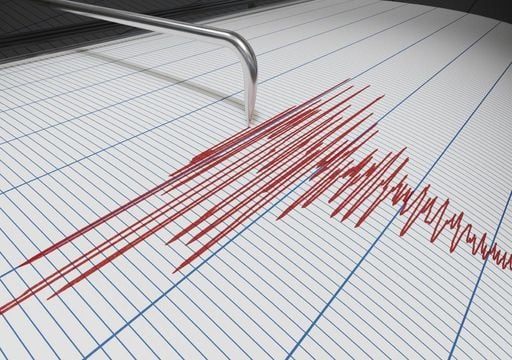Tormentas de polvo: otra consecuencia inesperada (e indeseada) del cambio climático
Estás manejando en una autopista y de repente, el cielo se tiñe de naranja, no puedes ver más allá de tus manos y el aire se vuelve irrespirable. No, no es una escena de Interestellar, sino parte de una realidad cada vez más frecuente.

Imagina el cielo caribeño tiñéndose de marrón en lugar de azul. En junio de 2025, una gigantesca nube de polvo del Sahara cubrió el Caribe, reduciendo la visibilidad y disparando alertas de salud en Puerto Rico, Jamaica y República Dominicana. No es ficción; es el polvo viajando 6.000 km a través del Atlántico, cargado de bacterias y metales pesados, según imágenes satelitales de la NASA.
Este evento, uno de los más grandes del año, canceló excursiones turísticas y hospitalizó a cientos por problemas respiratorios. Pero el polvo no viene solo de África: en el continente americano -como en gran parte del planeta-, las sequías locales lo multiplican.
Hace unos días, vientos de más de 150 km/h en la Patagonia levantaron polvo de esa región árida, trasladándolo al centro del país hasta opacar el cielo de Buenos Aires.
En el estado de Nuevo México (EE. UU.), 50 tormentas de polvo y arena en tres meses de 2025 causaron numerosos choques fatales, en tanto que este fenómeno se duplicó desde 1990 en el suroeste de EE.UU.
Ahora, este "viento tóxico" cruza fronteras, recordándonos la escena apocalíptica de Interstellar, donde tormentas de polvo devoran granjas y fuerzan la huida espacial por un colapso climático. ¿Estamos viviendo ese guion en tiempo real?
¿Por qué están en auge este tipo de fenómenos?
El cambio climático es el gran director de esta obra dramática: calienta el planeta, alarga sequías y erosiona suelos áridos. En Latinoamérica, como en gran parte del planeta, la desertificación avanza a pasos agigantados: la deforestación y el uso intensivo de tierras liberan partículas que forman el 40 % de los aerosoles globales, según la ONU.
Organización Meteorológica Mundial
Si bien las tormentas de polvo son un fenómeno natural y hasta cierto punto beneficioso, al actuar como fertilizante para los ecosistemas marinos, estas tormentas no solo oscurecen el cielo, sino que transportan patógenos: en el Caribe, el polvo sahariano de 2025 exacerbó infecciones fúngicas como la coccidioidomicosis (que puede ser grave o mortal si no se trata), con un alza del 20% en casos reportados.
Los científicos usan sensores en tiempo real para predecir y monitorear estos eventos, revelando que vientos más intensos —los que superan los 100 km/h— levantan billones de toneladas anuales de polvo en todo el planeta.
Enorme tormenta de polvo se cierne sobre Gancedo, Chaco, #Argentina. (12.01.2023). #Massive #Duststorm #Sandstorm #Haboob #zabedrosky pic.twitter.com/QC0ml92CyY
— Climagram (@deZabedrosky) January 14, 2023
En Latinoamérica, los impactos locales suman: en los Llanos venezolanos y el Chaco paraguayo, las tormentas de polvo locales por sequía han destruido cosechas de maíz y soja, costando millones en pérdidas agrícolas.
La OMM estima que 330 millones de personas en 150 países, incluyendo 50 millones en la región, respiran este polvo diario, elevando los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 15 %.
¿Podemos frenar estas oleadas de polvo, o nos espera un 'Interstellar'?
En Interstellar, las plagas y las tormentas convierten la Tierra en un desierto inhabitable, forzando a la humanidad a buscar refugio estelar. Hoy, en nuestra región, vemos algunos reflejos: la sequía en el Amazonas genera mini-tormentas que acidifican suelos y reducen la biodiversidad, amenazando comunidades indígenas en Bolivia y Perú con migraciones forzadas.
La OMS vincula 7 millones de muertes prematuras anuales a partículas finas, y en nuestra región, estudios de la Georgia State University calculan 3.700 a 10.600 muertes extras por aire contaminado en sequías, golpeando duramente a comunidades pobres sin acceso a máscaras o alertas.

La relevancia es brutal: este polvo agrava el cambio climático en un ciclo vicioso, al oscurecer cielos y reducir la reflexión solar en glaciares andinos, acelerando su derretimiento. En el Caribe, el turismo —clave para economías como la de Barbados— sufre cierres por "lluvias sucias", con pérdidas de hasta 500 millones de dólares en 2025.
¿Cuánto tiempo más pasará antes de que, como en la película, el polvo sea el villano que nos expulse de nuestro hogar?
Aún hay guion para un final esperanzador. Iniciativas de la ONU, como la Década contra el Polvo (2025-2034), impulsan restauración en Uzbekistán y también en México, con siembras de cactus nativos para fijar suelos. Modelos predictivos de la NOAA podrían alertar con 48 horas de antelación la formación de estos eventos, salvando vidas.
Sand and dust storms are a growing hazard for health, economies, and ecosystems.
— World Meteorological Organization (@WMO) July 11, 2025
WMO supports Members to strengthen monitoring, forecasting, and early warnings.
Full publication: https://t.co/nen1qFMfAM pic.twitter.com/46Hza3Mft7
Pero en definitiva, todo depende de políticas, como la de reducir emisiones en un 45 % para 2030, como pide el Acuerdo de París. En Latinoamérica, las alianzas regionales contra la desertificación podrían ser nuestro cohete espacial. No esperemos al clímax destructivo; plantemos raíces hoy, para que el polvo no nos ahogue mañana.